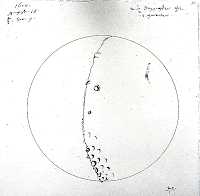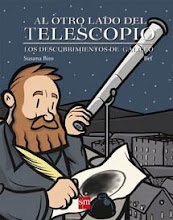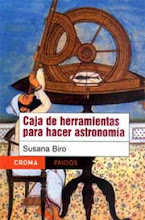Hace un par de semanas escuché una novela histórica inusual por breve y por tratar de personajes científicos. Se trata de La medición del mundo, del joven escritor alemán Daniel Kehlmann.
Hace un par de semanas escuché una novela histórica inusual por breve y por tratar de personajes científicos. Se trata de La medición del mundo, del joven escritor alemán Daniel Kehlmann.El libro empieza con el primer encuentro entre un gruñón Gauss y un eufórico Humboldt, ambos ya viejos. A continuación se regresa muchos años para recontar desde el inicio las vidas de ambos hasta aquel encuentro. Va alternando breves y ágiles capítulos sobre cada uno en los que retrata, con pocos pero certeros trazos, las personalidades de estos dos hombres tan diferentes. Así, van apareciendo el explorador y naturalista, incansable viajero y el matemático y astrónomo que prefirió medir el mundo desde casa.
La disfruté porque está bien escrita, y es muy entretenida. De paso, y sin ningún esfuerzo, conocí a estos dos personajes, sus respectivas obras y la época que compartieron.
Este libro inauguró una racha de novelas históricas. Me seguí con La gran marcha, de E.L. Doctorow, acerca de la guerra de sececión (que debería llamarse guerra de unión, ¿no?) de los Estados Unidos. Y ahora me dispongo a leer Expediente del atentado, de Álaro Uribe, que trata de un atentado contra Porfirio Díaz. Éste debo leerlo pronto si quiero alcanzar a ver la película que hicieron con él y que acaba de estrenar.