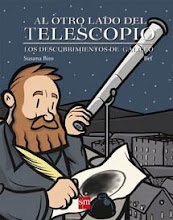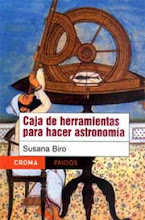Confidencial
Guadalajara. Agosto 24 de 1885
Sr. Presidente de la República
Gral. D. Porfirio Díaz
México
Mi muy estimado Sr. Gral. y fino amigo:
Siguiendo en mis propósitos de tener a Ud. al corriente de cuanto ocurra por acá, confirmo el contenido de mi mensaje en cifras de esta fecha, repitiéndole que anoche fueron arrojados con profusión en las calles de esta Ciudad los papeles sediciosos como los que tengo la satisfacción de adjuntar a Ud. cuyos papeles fueron recojidos en su mayor parte por la policía sin lograr la aprehensión de las personas que los tiraban.
Así empieza una carta que me encontré el martes que fui a trabajar al Archivo Porfirio Díaz en la Biblioteca de la UIA. El catálogo del archivo tiene varios volúmenes con tres tipos de índices: de lugar (y ahí busco Tacubaya), onomástico (como Anguiano o Díaz Covarrubias) y por tema. Éste último lo leo todo, porque nunca sabes lo que pueda servir. Y aunque no está entre los temas que busco para conocer la historia del Observatorio Astronómico Nacional, no pude evitar ir a ver esta carta que aparecía bajo el tema “revolucionarias, ideas”. Desafortunadamente no se conservan los "papeles sediciosos".

También encontré información más relacionada con mi tema de estudio. Está, por ejemplo, una carta en la que varios funcionarios de Tacubaya (entre ellos Ángel Anguiano, director del OAN) ofrecen todo su apoyo a Don Porfirio para expresar “nuestra adhesión, procurando tocar cuantos recursos estén a nuestro alcance para conseguir la elección de las personas que tenga a bien designarnos”. Supongo que te resultará tan curioso como a mí, pues aunque había elecciones, por lo visto no eran exactamente libres.

También encontré información más relacionada con mi tema de estudio. Está, por ejemplo, una carta en la que varios funcionarios de Tacubaya (entre ellos Ángel Anguiano, director del OAN) ofrecen todo su apoyo a Don Porfirio para expresar “nuestra adhesión, procurando tocar cuantos recursos estén a nuestro alcance para conseguir la elección de las personas que tenga a bien designarnos”. Supongo que te resultará tan curioso como a mí, pues aunque había elecciones, por lo visto no eran exactamente libres.

La carta más relacionada con el OAN que descubrí esta vez está fechada el 26 de marzo de 1885. Fue enviada por Anguiano a Don Porfirio para informarle que el telescopio grande ecuatorial había quedado instalado y dice: “su instalación, aunque provisional, hará época en los anales astronómicos de México”. A continuación invita a Díaz a que venga a visitarlos para observar a Júpiter y Saturno, que en ese momento se podían ver bien. Está también la respuesta, donde el presidente lo felicita y promete ir a visitar el OAN.
El gran ecuatorial es uno de los instrumentos que se
 compraron para la fallida observación del tránsito de Venus en 1882. Tuvieron que instalarlo de manera un tanto precaria en el jardín en Tacubaya, pues no había un edificio para él y posiblemente Anguiano quería pedir apoyo para la construcción que requerían.
compraron para la fallida observación del tránsito de Venus en 1882. Tuvieron que instalarlo de manera un tanto precaria en el jardín en Tacubaya, pues no había un edificio para él y posiblemente Anguiano quería pedir apoyo para la construcción que requerían.Aunque ésta última sea la carta más astronómica, el conjunto ayuda a darnos una idea de cómo era el mundo social y político en el que nació y creció el OAN.