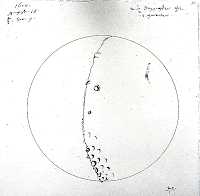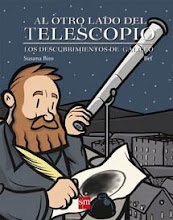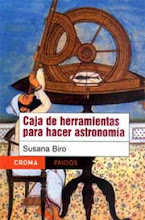Hace algunas semanas conocí a
Bef un monero y escritor mexicano. Quizás lo más parecido a un monero en tu época habrán sido los artistas que diseñaban las fastuosas alegorías para las celebraciones de los príncipes. Pero no es exactamente lo mismo, pues los de hoy cuentan historias con dibujos y no objetos.
Con Bef platiqué sobre tu trabajo y le mostré los grabados de la Luna que aparecen en
Sidereus Nuncius. Le llamó especialmente la atención éste,

y me preguntó qué dijiste acerca del cráter que aparece en el centro (un poco abajo). Le expliqué que no usaste el término cráter, que hablabas de un valle circular, y entonces me hizo una muy buena pregunta: ¿desde cuándo sabemos que las depresiones circulares que aparecen sobre la superficie de la Luna son cráteres de impacto?
Finalmente hoy tuve un rato para buscar la respuesta a su pregunta. Comencé, como hago a menudo, por buscar el tema en el gran libro de Carl Sagan,
Cosmos*. Ahí se explica muy bien lo que se sabe en la actualidad, pero no viene nada de cómo lo llegamos a saber, que es la parte más interesante.
Decidí irme para atrás hasta poco después de tu muerte y seguirle la pista al tema de la rugosa superficie lunar. Para empezar, acudí a otro de mis caballitos de batalla,
Teorías del Universo*, y ahí encontré que en 1647 se publicó un libro llamado
Selenographia, del astrónomo polaco Jan Hevelius.
Como contaba con telescopios bastante más potentes que los tuyos, podía ver mucho más detalle de nuestro satélite. Además, al igual que tú, sabía dibujar muy bien, así que él mismo hizo los dibujos y luego los grabados que aparecen en este libro. Su objetivo era obtener los mejores mapas o cartas de la Luna. Del mismo modo en que lo hiciste tú, comparó lo que veía allá con lo que conocía acá y les puso nombres a las montañas, valles y mares. Pero él tampoco utilizó la palabra cráter.

Al parecer, la respuesta a la pregunta de Bef nos va a llevar todavía un rato. Espero que tanto tú como él tengan paciencia y piensen en esto como una
Ítaca. ¿Quién sabe lo que nos encontraremos en el camino!
*Sagan, C. (2004),
Cosmos, Planeta, Madrid.
Rioja, A. y J. Ordóñez (1999),
Teorías del universo. II. De Galileo a Newton, Síntesis, Madrid.
 Lo malo de que febrero sólo tenga 28 días es que ¡ya se acabó el segundo mes del año! Lo bueno es que el martes, que ya es marzo, sale mi nuevo artículo en ¿Cómo ves?
Lo malo de que febrero sólo tenga 28 días es que ¡ya se acabó el segundo mes del año! Lo bueno es que el martes, que ya es marzo, sale mi nuevo artículo en ¿Cómo ves?




 En todas sus obras aparecen los centros, círculos y circunferencias, tanto en las que tratan de geometría como las de teología. Para enfatizar sus ideas y convencer a sus lectores, agregó imágenes como estas que ves.
En todas sus obras aparecen los centros, círculos y circunferencias, tanto en las que tratan de geometría como las de teología. Para enfatizar sus ideas y convencer a sus lectores, agregó imágenes como estas que ves.