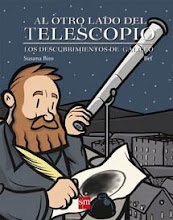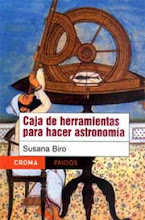¿Conociste al astrónomo polaco Johannes Hevelius? Aunque nació mucho después que tú, ya estaba trabajando antes de que murieras, así que tal vez supiste algo sobre él.
¿Conociste al astrónomo polaco Johannes Hevelius? Aunque nació mucho después que tú, ya estaba trabajando antes de que murieras, así que tal vez supiste algo sobre él.Esta semana leí un artículo* sobre su libro Selenografía de 1647 donde puedes ver por dónde siguió la astronomía en el periodo justo después del tuyo. Desde el fronstispicio de la obra el autor deja bien claro que cree que se deben utilizar tanto la razón (representada por Alhazen, a la izquierda) como los sentidos (representados por ti, derecha). Como puedes ver la combinación de teoría y práctica, inaudita antes de tus tiempos, se volvió indispensable bien pronto.
 Este libro (que puedes ver completo aquí) es al mismo tiempo un manual y un atlas. Comienza con una parte técnica donde describe con mucho detalle cómo construyó y utilizó sus telescopios. Éste, por ejemplo, es un grabado que muestra el torno que utilizó para pulir las lentes. El nivel de detalle al que llega es tal que su lector debiera poder construir su propio telescopio.
Este libro (que puedes ver completo aquí) es al mismo tiempo un manual y un atlas. Comienza con una parte técnica donde describe con mucho detalle cómo construyó y utilizó sus telescopios. Éste, por ejemplo, es un grabado que muestra el torno que utilizó para pulir las lentes. El nivel de detalle al que llega es tal que su lector debiera poder construir su propio telescopio.La segunda parte del libro es un atlas de la Luna. Contiene imágenes como esta, con una Luna llena, y series o secuencias en las que van cambiando las fases o grados de iluminación.

Como en el caso de Bruno, Hevelius hizo él mismo todos estos grabados, pero la razón en su caso es que le preocupaba que un grabador alterara las imágenes. Combinando palabras, diagramas y dibujos intentó llevar su experiencia personal de observación hasta sus lectores.
*Müller, K. (2010), "How to Craft Telescopic Observation in a Book: Hevelius's Selenographia (1647) and its Images", Journal for the History of Astronomy, xli, 2010.


 En todas sus obras aparecen los centros, círculos y circunferencias, tanto en las que tratan de geometría como las de teología. Para enfatizar sus ideas y convencer a sus lectores, agregó imágenes como estas que ves.
En todas sus obras aparecen los centros, círculos y circunferencias, tanto en las que tratan de geometría como las de teología. Para enfatizar sus ideas y convencer a sus lectores, agregó imágenes como estas que ves.